"Sáhara", una historia de amor con ingredientes de thriller (Manuel Fresno, Almuzara)
Un hijo trata de escudriñar en la historia secreta de su padre que vivió como oficial de Nómadas en la última época del Sáhara español y se enamoró del desierto y de sus gentes
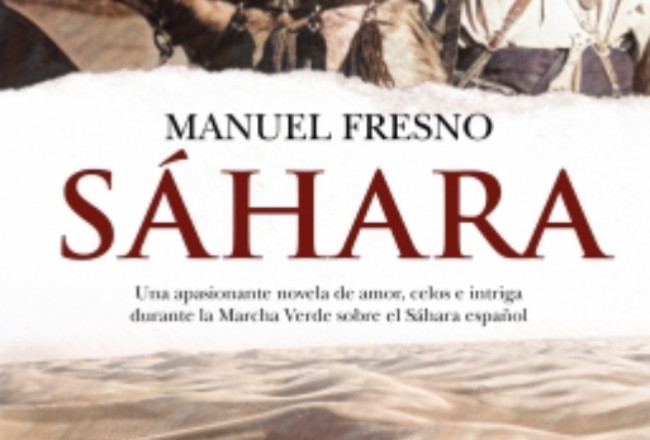
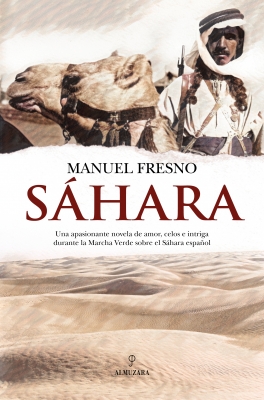
Escribir narrativa de ficción da al autor una libertad absoluta para fabular y crear personajes y universos imaginativos. Pero escribir novela histórica es algo muy diferente porque, sin merma de la capacidad del escritor para crear situaciones y conflictos exige, a la vez, respetar unos parámetros que hagan verosímil el contexto en el que se desarrolla el eje argumental. Hemos leído “Sáhara” de Manuel Fresno (Almuzara) y hay que decir que no nos cabe duda de que tiene los ingredientes propios de una novela romántica, puesto que la historia de amor tiene un protagonismo esencial. Incluso los de un thriller, pues existe un cierto misterio en torno a la sustracción violenta de cierta documentación cuyo contenido pudiera ser particularmente relevante al punto de cambiar la valoración de algunos hechos históricos. Pero ¿es también una novela histórica, habida cuenta que transcurre en parte en la época tardocolonial del Sáhara Occidental?
La novela discurre en dos niveles narrativos de carácter cronológico y personal. El primero de ellos en sendas etapas históricas diferentes: la tardocolonial a la que hemos aludido, que alcanza el final de la presencia española, con el precipitado abandono del territorio, y la actual; y el segundo nivel, porque hay dos los protagonistas de generaciones diferentes cuyas vidas se entrelazan: por una parte, el entonces oficial de Tropas Nómadas que se enamora profundamente de la vida del desierto, no sólo profesional, sino incluso afectiva y sentimentalmente, y el actual oficial del Ejército del Aire que trata de reconstruir, a posteriori y a raíz de la recepción de un extraño mensaje, la peripecia de su progenitor fallecido.
Hay que reconocer al autor un esfuerzo por ambientar la obra en parámetros identificables con la realidad saharaui. Y así el lector detecta el uso de muchos modismos lingüísticos de uso habitual en el Sáhara entonces español como fruto de la transliteración de términos procedentes del árabe hassanía, propósito que se desarrolla correctamente a lo largo de la narración.
Ahora bien, desde el punto de vista argumental hay hipótesis que ni siquiera el carácter de obra de ficción permite hacer plausibles. Bastaría con citar la intromisión de un helicóptero español en territorio marroquí en plena tensión por el desarrollo de la marcha verde para llevar y traer de regreso a unos agentes de información, sin que los marroquíes siquiera lleguen a enterarse. Pero lo que resulta más desconcertante es la descripción de la vida militar, que revela un cabal y absoluto desconocimiento de las normas, costumbres y tradiciones de la vida castrense (la desaparición del servicio militar obligatorio ha condenado a los españoles a la ignorancia más absoluta sobre sus propias fuerzas armadas).
Más aún. Desde el punto de vista geográfico parece que el autor no siempre ha consultado el mapa del Sáhara a la hora de establecer distancias o utilizar topónimos (algunos desconocidos) Hay también otros errores manifiestos para cualquiera que haya conocido siquiera fuera superficialmente aquellos pagos como que en el Sáhara no se bebe té a la menta, ni se desperdicia el primer vaso por amargo, ni las mujeres llevan derrá y otros deslices que preferimos olvidar.


Escribe tu comentario