Ebbaba Hameida reivindica el papel de la mujer en la historia del Sáhara ('Flores de papel')
Tres mujeres de la misma familia simbolizan el paso de la sociedad tribal a la diáspora actual, pasando por la etapa colonial y la lucha contra la ocupación marroquí
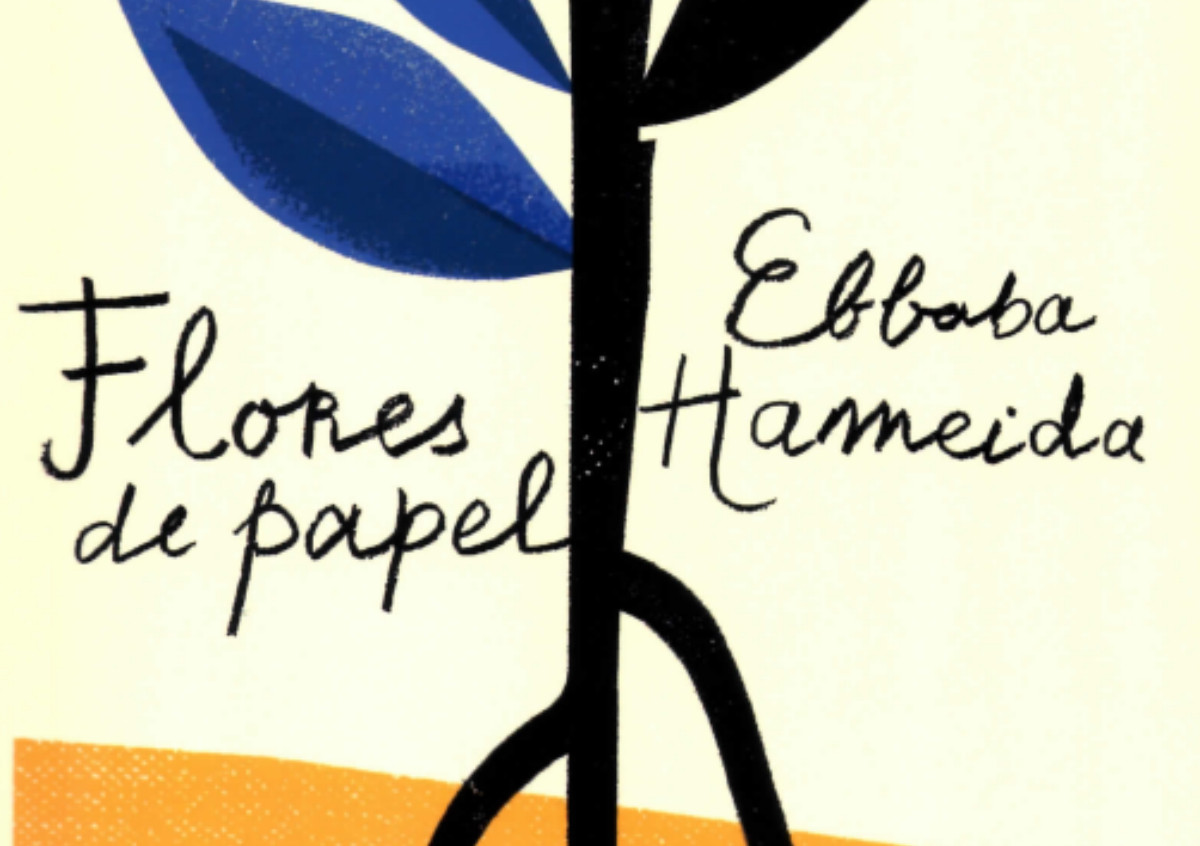
Hagunía es un pequeño pueblo situado cerca del paralelo 27º 40’, es decir, de la frontera internacional entre Marruecos y el Sáhara Occidental. Pero este topónimo da nombre asimismo a una agrupación campamental de la República Saharaui en el exilio situada en los alrededores de Tinduf. Es el lugar de nacimiento de una joven periodista que los espectadores españoles seguramente recuerdan por haberla visto en las pantallas de TVE ejerciendo como cronista intrépida en otra guerra no demasiado lejana, pero muy parecida a la de su país de origen: la de Ucrania país que, como el Sáhara Occidental, ha sido invadido por su poderoso vecino y lucha por su libertad. A caballo entre sus dos culturas, Ebbaba ha cambiado por una vez de registro literario y, en vez de informar de la actualidad diaria, ha fabulado sobre ese universo mestizo y pluricultural que define su propia identidad y lo ha expresado en una hermosa narración titulada Flores de papel (Península)
Una de las peculiaridades del conflicto del Sáhara Occidental ha sido el protagonismo de las mujeres. Posiblemente como consecuencia del papel relevante que han mantenido siempre en el seno de la sociedad bidán, asumieron desde el inicio de la lucha anticolonial una actitud militante que les llevó a enfrentarse primero con las limitaciones impuestas por España y luego y de forma abiertamente combativa, con la ocupación marroquí y mauritana, sufriendo amargas consecuencias (bombardeos de napalm, cárceles, persecuciones, separación de familias, exilio) No es extraño que Ebbaba desee reivindicar ese papel y lo identifique en la peripecia que habrían podido vivir tres mujeres de la misma familia: Leila, la abuela que conoció la etapa española, Naima, la madre, que decidió asumir su propia responsabilidad durante la guerra contra Marruecos alistándose voluntaria en el ejército de liberación y Aisha, la hija, ejemplo paradigmático de esa diáspora obligada por una situación que se eterniza en el tiempo y que se ve obligada a hallar la conciliación entre su orígenes y su formación europea, a caballo entre Italia y España. “¿Así que soy española?” se pregunta Aisha en un proceso que le induce a la búsqueda de su propia identidad. Como podría hacerlo la propia autora.
Flores de papel -el sucedáneo de las flores reales cuando no las hay en el desierto- es un texto de profundo lirismo y hermosa expresión literaria que se manifiesta en historias imaginadas, pero a la vez muy reales. La autora las trenza y encadena hábil y oportunamente con múltiples referencias a usos, costumbres y tradiciones del país bidán y lo hace utilizando un español impecable que incorpora, sin embargo, muchos modismos y aportaciones del hasanía, variante dilalectal de la lengua árabe hablada en su tierra natal. Obsérvese este párrafo en el que dice: “La tazaya (bolsa de piel para enseres personales), una chicua (odre de piel) de leche, unas cuantas guirbas (recipiente de pie para llevar agua, dos mantas, una ekka (pellejo para almacenar manteca) con zebda (manteca) y otra con miel, un pequeño saco de rafia con té, utensilios para su elaboración y plantas medicinales. Si van a abandonar su casa necesitan pensar bien qué llevarse”.
Y, como no podía ser de otra manera, constituye también el recuerdo vivo de la ignominia que un gobierno español cometió en 1975 cuando se negó a cumplir con sus compromisos y entregó la provincia 53 que había prometido descolonizador a un nuevo ocupante que la ha mantenido hasta el día de la fecha.


Escribe tu comentario